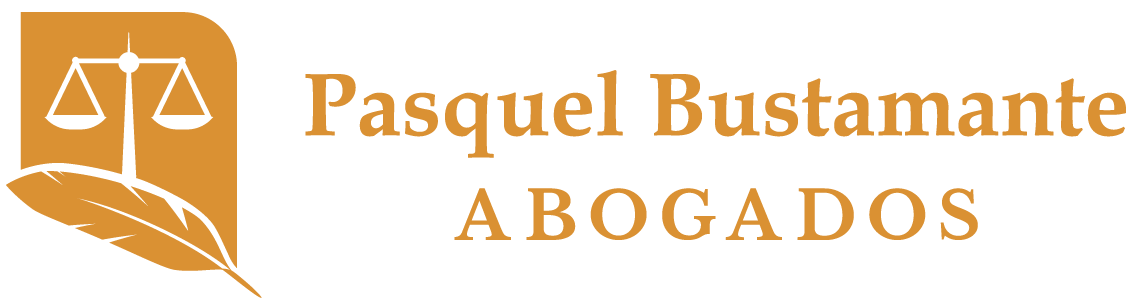¿Puede una omisión en un procedimiento de sucesión intestada configurar un delito? En principio, parecería que no. Después de todo, omitir no es mentir, y el Derecho Penal, como bien sabemos, no castiga el simple silencio, sino el silencio doloso. Sin embargo, cuando ese silencio busca la exclusión de herederos en la sucesión intestada, y se inserta en un documento público con la intención de beneficiarse de ello, el sistema jurídico deja de ser neutral. Es entonces cuando el silencio puede convertirse en falsedad ideológica. Conviene recordar que la sucesión intestada es el mecanismo legal que determina quiénes son los herederos de una persona fallecida sin testamento. Según el Código Civil peruano, en su artículo 724, existe un orden establecido e inmodificable de sucesión. Primero los hijos y el cónyuge, luego los padres, los hermanos, y así sucesivamente. Estos son los llamados “herederos forzosos”, quienes no pueden ser excluidos salvo por causa legal expresa. El procedimiento puede tramitarse por vía notarial o judicial. Esto dependerá de si existe o no controversia entre los posibles herederos. En ambos casos, la sucesión intestada tiene efectos jurídicos importantes. Permite inscribir la transferencia patrimonial en los Registros Públicos, legitima actos de disposición sobre los bienes y puede cerrar la puerta a quienes no fueron considerados. Consecuencias penales de la exclusión de herederos en la sucesión intestada Si alguien solicita una sucesión intestada y omite mencionar —con conocimiento— a otros herederos, no es un error ni un descuido. Es una conducta activa en apariencia pasiva. Al declarar solo a ciertos herederos y lograr que se les reconozca, está afirmando implícitamente que no existen otros. Y si esto no es cierto, el acto no solo es inválido. Podría constituir una infracción penal. El artículo 428 del Código Penal sanciona a quien inserta o hace insertar una declaración falsa en un documento público. Esto se aplica si se busca hacerlo pasar como verdadero. Se requiere dolo, por supuesto, pero también intención de generar efectos jurídicos. Así lo entendió la Corte Suprema en la Casación 1722-2018/Puno. Esta sentencia afirma que el solicitante de una sucesión intestada tiene un deber de veracidad. Debe ser veraz frente al notario, al Registro y, sobre todo, ante los demás herederos. Si conoce a otros legitimados y no los menciona, su silencio es una manifestación falsa. Esta conducta puede lesionar la fe pública y configurar falsedad ideológica. Pero ¿qué pasa si la omisión no es dolosa, sino por desconocimiento real? ¿Qué ocurre si el solicitante publicó los edictos legales y no tuvo noticia de otros herederos? En ese caso, no se configura el tipo penal. Falta el elemento esencial del dolo. Sin embargo, eso no significa que el acto quede incólume. Desde el plano civil, el heredero omitido mantiene su derecho. Puede acudir al Poder Judicial e interponer la acción de petición de herencia. Esta acción está prevista en los artículos 664 y 815 del Código Civil. Le permitirá reclamar su cuota hereditaria, solicitar la restitución de bienes o impugnar actos. Esto es válido si prueba que el adquirente actuó de mala fe. ¿Cuándo el caso pasa del plano civil al penal? Si la exclusión se hizo con pleno conocimiento de los otros herederos, la responsabilidad no queda solo en lo civil. Se abre la posibilidad de iniciar una investigación penal por falsedad ideológica. También podría presentarse una demanda por enriquecimiento indebido. En casos graves, se podría solicitar una declaración de indignidad sucesoria. Aunque esta figura aún necesita más desarrollo jurisprudencial y doctrinal. La clave es distinguir entre la omisión por ignorancia y la omisión deliberada. En el primer caso, la solución es patrimonial y busca reparar el daño. En el segundo, el sistema jurídico debe responder con firmeza. Porque no es un simple error procesal, sino una estrategia encubierta. Su fin es despojar a otros herederos de sus derechos. Y ante eso, el Derecho Penal no puede quedar al margen. Conclusión En definitiva, tramitar una sucesión intestada no es un trámite registral cualquiera. Es una declaración de verdad ante el Estado, la familia y la memoria del causante. Quien silencia con intención, omite para excluir y se escuda en formalidades, legitima un despojo. No solo quiebra el equilibrio del derecho sucesorio. También transgrede los límites éticos que sostienen la fe pública. Si el derecho no reacciona, el silencio deja de ser omisión: se convierte en complicidad. ¿Te interesa este tema? Explora más contenido especializado en nuestra sección de Derecho de Familia.
Prescripción adquisitiva: ¿Cuándo el tiempo te convierte en dueño?
En la vida cotidiana abundan escenarios donde el vínculo con un bien no nace de una escritura pública ni de una inscripción registral, sino de una relación prolongada, pacífica y evidente con el bien. El derecho peruano, reconociendo esta realidad social, en donde el uso constante de un predio termina por fundar una expectativa legítima, ha previsto una figura que convierte ese hecho sostenido en el tiempo en un derecho consolidado que es la prescripción adquisitiva. Así, a través de este mecanismo, quien ha poseído como propietario durante un determinado periodo y bajo condiciones específicas puede obtener la titularidad del bien inmueble. Pero, ¿cuándo se configura esta figura jurídica? ¿Qué diferencia una simple ocupación de una posesión con vocación de dominio? Y, sobre todo, ¿cuáles son los requisitos que la ley exige para que el paso del tiempo no solo erosione una propiedad formalmente inactiva, sino que cree una nueva en términos jurídicos? Requisitos y plazos legales según el Código Civil El punto de partida está en el artículo 950 del Código Civil, que distingue dos regímenes temporales: cinco años para quien posee con justo título y buena fe, y diez años para quien carece de ambos elementos. Esta diferencia no es solo cronológica, sino cualitativa, pues traza la línea entre quien ha ingresado al bien con una apariencia de legalidad y quien lo ha hecho sin ningún respaldo documental, pero con la conducta prolongada del verdadero titular. Veamos, por ejemplo, el caso de Lucero, quien vive desde hace doce años en la casa que le dejó su padre, sin haber hecho la sucesión intestada. No tiene título, pero paga tributos, cuida el inmueble y es vista como propietaria por su comunidad. Aunque no es dueña formal, si prueba que su posesión fue pacífica, continua, pública y con ánimo de dominio, puede iniciar una prescripción adquisitiva. El derecho no premia la informalidad, pero sí protege la posesión constante ejercida de buena fe. Sin embargo, poseer no siempre es suficiente. La jurisprudencia ha señalado que no toda permanencia permite prescribir. En la Casación N.º 3246-2015-Lima, la Corte Suprema aclaró que la posesión por tolerancia —cuando el dueño permite ocupar el bien sin querer cederlo— no genera prescripción. Es decir, quien ocupa con permiso no tiene el ánimo de dueño necesario para adquirir la propiedad. ¿Se puede acumular el tiempo de posesión de varias personas? Ahora bien, la ley también admite que los años de posesión de distintos ocupantes puedan acumularse, siempre que exista una transmisión válida de la posesión y que todos los involucrados hayan actuado como verdaderos propietarios, tal como lo señala el artículo 898 del Código Civil. Sin embargo, dicha acumulación no es automática, sino que requiere que todos los que hayan ejercido la posesión lo hayan hecho de manera continua, Otro elemento esencial, que suele subestimarse, es la necesidad de individualizar con precisión el bien que se pretende prescribir. La ley no admite adquisiciones sobre bienes genéricos, vagos o indeterminados. Por esta razón, el Tribunal Registral exige la presentación de planos perimétricos, memorias descriptivas y demás documentos que delimiten con claridad el objeto del derecho. No se trata de formalismos innecesarios, sino de condiciones mínimas para garantizar seguridad jurídica y evitar futuros conflictos. ¿Se puede prescribir propiedad del Estado? Tampoco puede dejarse de lado la naturaleza del bien. Si se trata de propiedad estatal, hay que distinguir entre dos tipos. Los bienes de dominio público, como calles, ríos o plazas, son imprescriptibles.En cambio, los bienes del dominio privado del Estado sí pueden adquirirse por prescripción, si no están destinados a una función pública. Esta diferencia ha sido reafirmada por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Registral. No todo bien estatal está fuera del alcance del poseedor. Respecto al procedimiento, la prescripción adquisitiva puede tramitarse por vía judicial, notarial o administrativa. La vía judicial es más flexible con las pruebas y se sigue mediante proceso abreviado, según el artículo 486 del Código Procesal Civil. La vía notarial, regulada por el Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, exige mayores requisitos técnicos, como planos visados, pruebas de posesión, declaración jurada del solicitante y notificación a colindantes y autoridades. La elección dependerá del tipo de prueba disponible y de si hay o no oposición. Finalmente, conviene recordar que la declaración de prescripción no es automática. Es el resultado de un proceso probatorio riguroso y bien documentado. No basta con decir “he vivido aquí veinte años”. Es necesario demostrarlo con recibos, pagos, mejoras, fotos, testimonios o cercos construidos. Todo acto que muestre una relación real y continua con el bien será clave para acreditar la posesión. El juez o notario, según la vía elegida, evaluará si el tiempo y la conducta justifican consolidar el derecho. Conclusión En definitiva, prescribir no es solo vivir en un lugar. Es demostrar una relación legítima con el bien y ejercerla con ánimo de dueño. Como dice César Landa, la prescripción adquisitiva convierte una realidad sostenida en un derecho, siempre que se cumplan las condiciones legales. El tiempo no solo pasa, también puede dar origen a la propiedad, pero no basta con tener la razón: hay que probarla.
¿Qué es la acción reivindicatoria y cuándo procede?
El que posee no siempre es el dueño de un predio. En efecto, cuando una persona detenta la posesión de un predio, pueden darse dos escenarios: que tenga un título legítimo o que carezca de él, como el poseedor precario. En este último caso, el propietario puede recurrir a la acción reivindicatoria para recuperar su bien. ¿Qué dice el artículo 927 del Código Civil sobre la acción Así lo dispone el artículo 927 del Código Civil peruano al señalar que “el propietario puede reivindicar el bien de quien lo posee sin derecho a poseerlo”. Esta disposición, aunque en apariencia clara, en su aplicación práctica genera muchas dudas. ¿En qué momento la posesión deviene ilegítima? ¿Pierde el propietario su derecho si permanece inactivo durante años? ¿Qué ocurre si el ocupante ha realizado mejoras, pagado tributos o vivido pacíficamente en el predio? Estas interrogantes nos llevan a reflexionar sobre la tensión entre la justicia patrimonial y la seguridad jurídica. Consideremos, por ejemplo, el caso de una joven que hereda de su madre un terreno urbano inscrito en Registros Públicos. Por cuestiones laborales, se muda al extranjero. Al cabo de varios años, regresa y descubre que parte del predio ha sido invadido por vecinos colindantes. Puede iniciar una acción reivindicatoria si demuestra su propiedad y que los ocupantes no tienen título. Pero si ellos prueban una posesión pacífica, pública y continua por más de diez años, podrían adquirir el terreno por prescripción adquisitiva. Como advierte Palacios (2017), citando a Avendaño (1985), la acción reivindicatoria, pese a derivar de un derecho imprescriptible como la propiedad, puede resultar ineficaz si no se ejerce oportunamente. La inacción prolongada no extingue el derecho de propiedad, pero permite que otro lo adquiera, conforme a los presupuestos de la prescripción adquisitiva. En otras palabras, el verdadero riesgo no es perder la propiedad por falta de ejercicio, sino permitir que el tiempo consolide un nuevo dominio en manos de un tercero. Requisitos para presentar una acción reivindicatoria en el Perú Uno de los presupuestos esenciales en este tipo de proceso es la determinación del bien. El derecho exige certeza: ¿Te interesa conocer a nuestros abogados expertos en derecho civil y registral? Descubre su trayectoria y cómo pueden ayudarte aquí Además, no basta con acreditar la titularidad registral. También se debe demostrar que el ocupante carece de causa legítima para poseer. La inscripción registral, conforme al artículo 2013 del Código Civil, genera una presunción de propiedad, pero no es concluyente si hay prueba en contrario. En una acción reivindicatoria no solo se discute la propiedad formal, sino el conflicto entre el derecho del propietario registrado y el del poseedor que ha ocupado y trabajado el bien durante años. Este dilema es común en zonas rurales con alta informalidad, donde alguien con escritura pública puede enfrentarse a un ocupante de larga data reconocido por la comunidad. La decisión dependerá de las pruebas, los hechos del caso y el criterio del juez. Conclusión En definitiva, la acción reivindicatoria no es solo un mecanismo de recuperación; es una manifestación del ejercicio activo del derecho de propiedad. Como advierte César Landa, la propiedad “no es solo un derecho subjetivo, es una institución que organiza el poder sobre las cosas, pero dentro de un marco de legalidad que exige su protección mediante mecanismos jurisdiccionales” (Derechos Reales, 2017, p. 92). En ese sentido, en el derecho, como en la vida, no basta con tener la razón, sino que hay que ejercerla con oportunidad, claridad y sobre todo con determinación.